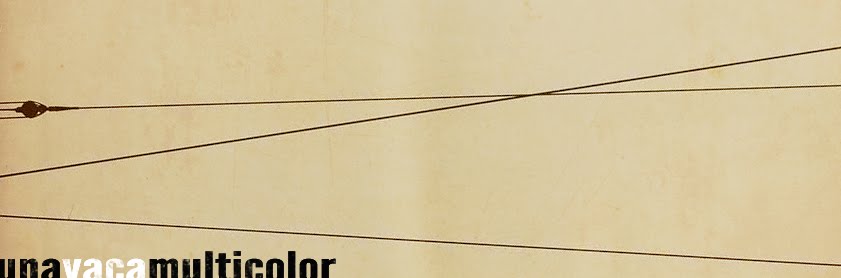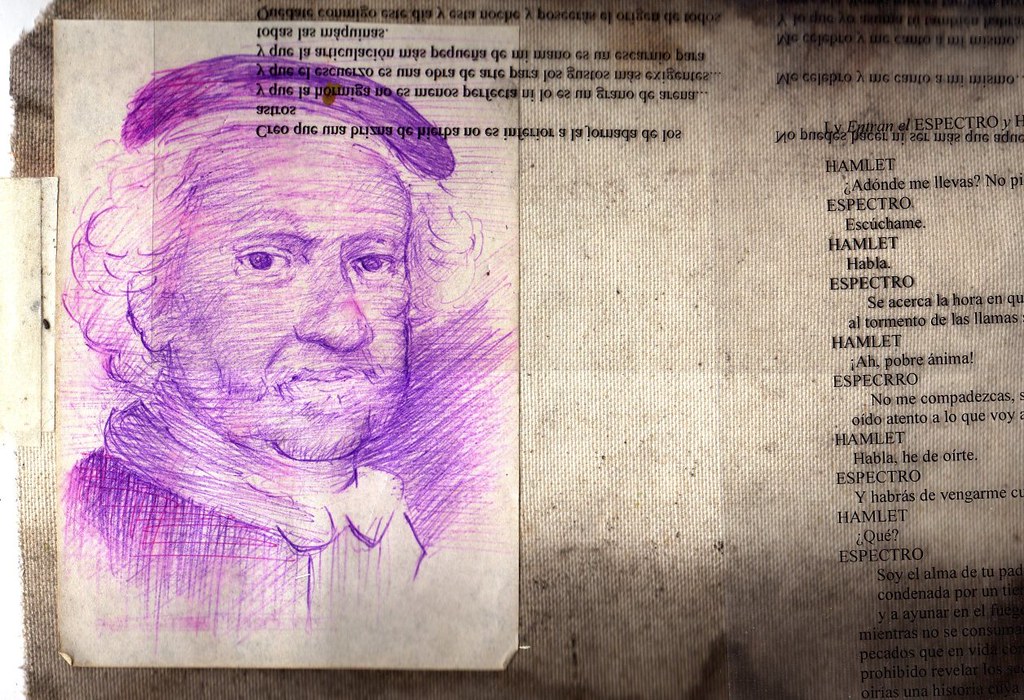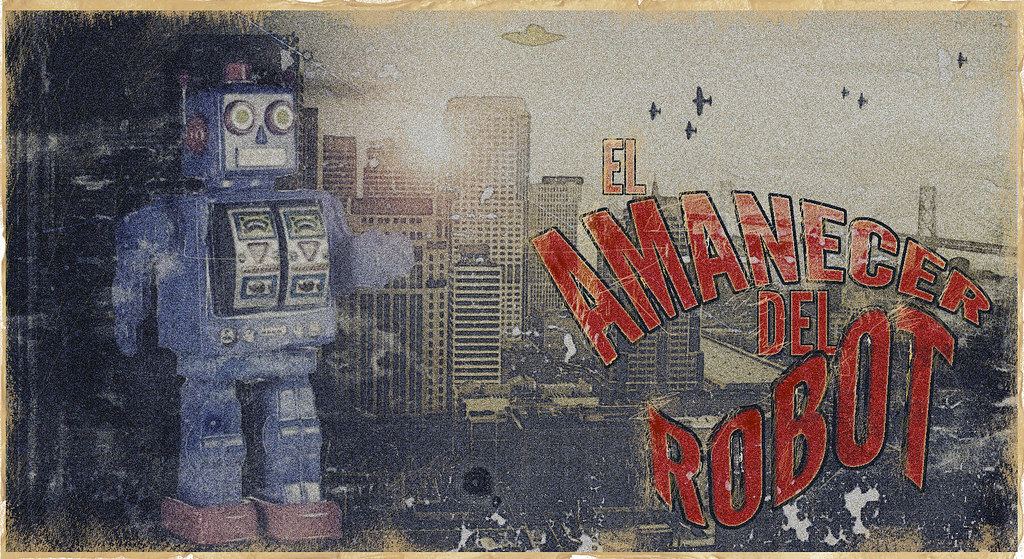La última película de Almodóvar, una idiotez o una propuesta arriegada, depende del punto de vista. Pero ante todo, un esperpento.
En la campaña de promoción tanto los actores como él mismo hablaron de La Piel que habito como el proyecto más arriesgado y distinto de Pedro Almodóvar. Por supuesto, en una carrera que ajusta ya dieciocho largometrajes de tramas y personajes delirantes, tal descripción sembró una considerable expectativa. Llegaron las nominaciones: el Globo de oro, los Barfta, en fin. Pero la crítica, como es habitual, no se puso de acuerdo: una “obra de magistral factura, otra genialidad del manchego”, la llamaron los más predecibles. Carlos Boyero, crítico del diario español El País, la denominó con desdén como ‘una comedia bufa, una notable idiotez’. Los espectadores, a juzgar por lo que se lee en las redes sociales, experimentan un moderado entusiasmo. Pero en últimas aún persiste cierta cordial polémica acerca de qué es, a qué género pertenece este nuevo engendro.
Se hablaba de un film de terror, aunque uno se atrevería a decir que no es precisamente miedo lo que inspira, en cierta oportunidad incluso nos depara alguna risa. Hay quienes ven en él un asomo de ciencia ficción y hasta de cine negro, pues además de la atmósfera no faltan uno o dos crímenes. Antonio Banderas fue más allá y declaró lúcidamente que “con Pedro no vale la pena hablar de géneros porque él mismo es un género y cada una de sus películas esta inmersa dentro de la burbuja que lo rodea”.
La piel que habito, como es costumbre en Almodóvar,
apeñusca innumerables referencias a la pintura, al cine y a la literatura: el Doctor Robert Ledgard, cirujano plástico, cree que la humanidad puede modificar su ADN y así tomar las riendas de su propia evolución para convertirse en una raza más fuerte. El tipo es una variación del Dr. Frankenstein, que como es bien sabido emula a la mítica figura de Prometeo. Ledgard además perdió a su mujer en un incendio por lo cual está obsesionado con crear una nueva piel sensible a las caricias pero resistente a cualquier agresión, incluso al fuego. Y parece lograrlo cuando de una manera oscura encuentra a Vera Cruz, en quien aplica su invento con paciencia, a lo largo de varios años.
Vera se convierte en la creación minuciosa de Ledgard, que la idolatra como a una encarnación de su esposa, así como Galatea fue delicadamente modelada en marfil y amada por Pigmalión, aquel rey de Chipre del cual habló Ovidio en las Metamorfosis y Bernard Shaw popularizó aún más en esa famosa obra de teatro, que a su vez inspiró My Fair Lady, la comedia de George Cukor con Audrey Hepburn. De Hecho, la nueva piel se llama G.A.L y es elaborada a partir de piel de cerdo (Pig... malión). Ese argumento, lo ha reconocido el director, también está cortado con la misma tijera de Los ojos sin rostro, el clásico de misterio de George Franju en el que cierto cirujano rapta mujeres para robarles la piel y reconstruir el rostro de su propia hija.
 Ya los psicólogos dirán si esa reverencia de Almodóvar por algunos íconos cinematográficos (o pictóricos, la Venus de Urbino, por ejemplo) no es en sí una manifestación de su propio pigmalionismo. En La piel que habito en todo caso es evidente la influencia de otro relato clásico cuyo protagonista padece de esa psicopatología: Vértigo. Allí un detective que no soporta las alturas, Scotie Ferguson, termina transformando a Judy en Madelayne, una mujer cuya muerte es el centro argumental del film. En El cine según Hitchcock Francois Truffout asoció aquel personaje con la necrofilia. La misma asociación podríamos hacer ahora con Ledgard.
Ya los psicólogos dirán si esa reverencia de Almodóvar por algunos íconos cinematográficos (o pictóricos, la Venus de Urbino, por ejemplo) no es en sí una manifestación de su propio pigmalionismo. En La piel que habito en todo caso es evidente la influencia de otro relato clásico cuyo protagonista padece de esa psicopatología: Vértigo. Allí un detective que no soporta las alturas, Scotie Ferguson, termina transformando a Judy en Madelayne, una mujer cuya muerte es el centro argumental del film. En El cine según Hitchcock Francois Truffout asoció aquel personaje con la necrofilia. La misma asociación podríamos hacer ahora con Ledgard.
En este punto, y luego de mencionar pieles artificiales, necrofilias, muertes y cambios extremos, hay que retornar la pregunta, irrelevante sin duda pero entretenida, de qué es La piel que habito.
Hacia 1920 Ramón de Valle Inclán habló por primera vez de un género literario que pretendía deformar la realdad hasta llevarla a niveles que rayaran en lo grotesco para expresar de una manera más efectiva “el sentido trágico de la vida”. Lo llamó esperpento. Se trataba de una escritura expresionista con personajes distorsionados o extravagantes inmersos en realidades de pesadilla o absurdas con la muerte siempre presente, a la vuelta de la esquina. Esa también es una buena descripción de las películas de Almodóvar, que se resisten a mantenerse en los cánones de los géneros tradicionales y siempre parecen reclamar su bien merecido título de esperpentos.
Se hablaba de un film de terror, aunque uno se atrevería a decir que no es precisamente miedo lo que inspira, en cierta oportunidad incluso nos depara alguna risa. Hay quienes ven en él un asomo de ciencia ficción y hasta de cine negro, pues además de la atmósfera no faltan uno o dos crímenes. Antonio Banderas fue más allá y declaró lúcidamente que “con Pedro no vale la pena hablar de géneros porque él mismo es un género y cada una de sus películas esta inmersa dentro de la burbuja que lo rodea”.
La piel que habito, como es costumbre en Almodóvar,
apeñusca innumerables referencias a la pintura, al cine y a la literatura: el Doctor Robert Ledgard, cirujano plástico, cree que la humanidad puede modificar su ADN y así tomar las riendas de su propia evolución para convertirse en una raza más fuerte. El tipo es una variación del Dr. Frankenstein, que como es bien sabido emula a la mítica figura de Prometeo. Ledgard además perdió a su mujer en un incendio por lo cual está obsesionado con crear una nueva piel sensible a las caricias pero resistente a cualquier agresión, incluso al fuego. Y parece lograrlo cuando de una manera oscura encuentra a Vera Cruz, en quien aplica su invento con paciencia, a lo largo de varios años.
Vera se convierte en la creación minuciosa de Ledgard, que la idolatra como a una encarnación de su esposa, así como Galatea fue delicadamente modelada en marfil y amada por Pigmalión, aquel rey de Chipre del cual habló Ovidio en las Metamorfosis y Bernard Shaw popularizó aún más en esa famosa obra de teatro, que a su vez inspiró My Fair Lady, la comedia de George Cukor con Audrey Hepburn. De Hecho, la nueva piel se llama G.A.L y es elaborada a partir de piel de cerdo (Pig... malión). Ese argumento, lo ha reconocido el director, también está cortado con la misma tijera de Los ojos sin rostro, el clásico de misterio de George Franju en el que cierto cirujano rapta mujeres para robarles la piel y reconstruir el rostro de su propia hija.
 Ya los psicólogos dirán si esa reverencia de Almodóvar por algunos íconos cinematográficos (o pictóricos, la Venus de Urbino, por ejemplo) no es en sí una manifestación de su propio pigmalionismo. En La piel que habito en todo caso es evidente la influencia de otro relato clásico cuyo protagonista padece de esa psicopatología: Vértigo. Allí un detective que no soporta las alturas, Scotie Ferguson, termina transformando a Judy en Madelayne, una mujer cuya muerte es el centro argumental del film. En El cine según Hitchcock Francois Truffout asoció aquel personaje con la necrofilia. La misma asociación podríamos hacer ahora con Ledgard.
Ya los psicólogos dirán si esa reverencia de Almodóvar por algunos íconos cinematográficos (o pictóricos, la Venus de Urbino, por ejemplo) no es en sí una manifestación de su propio pigmalionismo. En La piel que habito en todo caso es evidente la influencia de otro relato clásico cuyo protagonista padece de esa psicopatología: Vértigo. Allí un detective que no soporta las alturas, Scotie Ferguson, termina transformando a Judy en Madelayne, una mujer cuya muerte es el centro argumental del film. En El cine según Hitchcock Francois Truffout asoció aquel personaje con la necrofilia. La misma asociación podríamos hacer ahora con Ledgard. En este punto, y luego de mencionar pieles artificiales, necrofilias, muertes y cambios extremos, hay que retornar la pregunta, irrelevante sin duda pero entretenida, de qué es La piel que habito.
Hacia 1920 Ramón de Valle Inclán habló por primera vez de un género literario que pretendía deformar la realdad hasta llevarla a niveles que rayaran en lo grotesco para expresar de una manera más efectiva “el sentido trágico de la vida”. Lo llamó esperpento. Se trataba de una escritura expresionista con personajes distorsionados o extravagantes inmersos en realidades de pesadilla o absurdas con la muerte siempre presente, a la vuelta de la esquina. Esa también es una buena descripción de las películas de Almodóvar, que se resisten a mantenerse en los cánones de los géneros tradicionales y siempre parecen reclamar su bien merecido título de esperpentos.